¡Tu carrito está actualmente vacío!
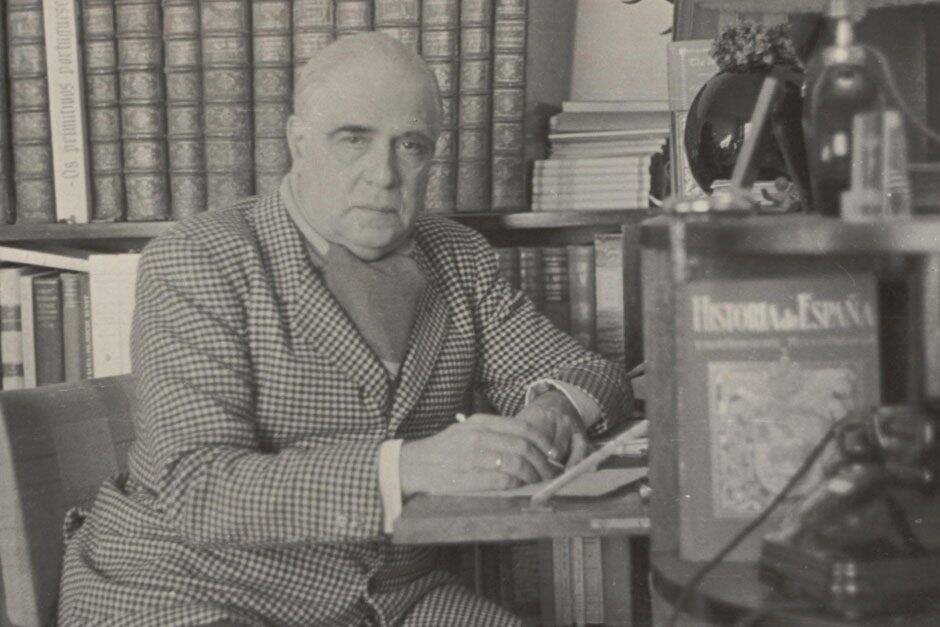
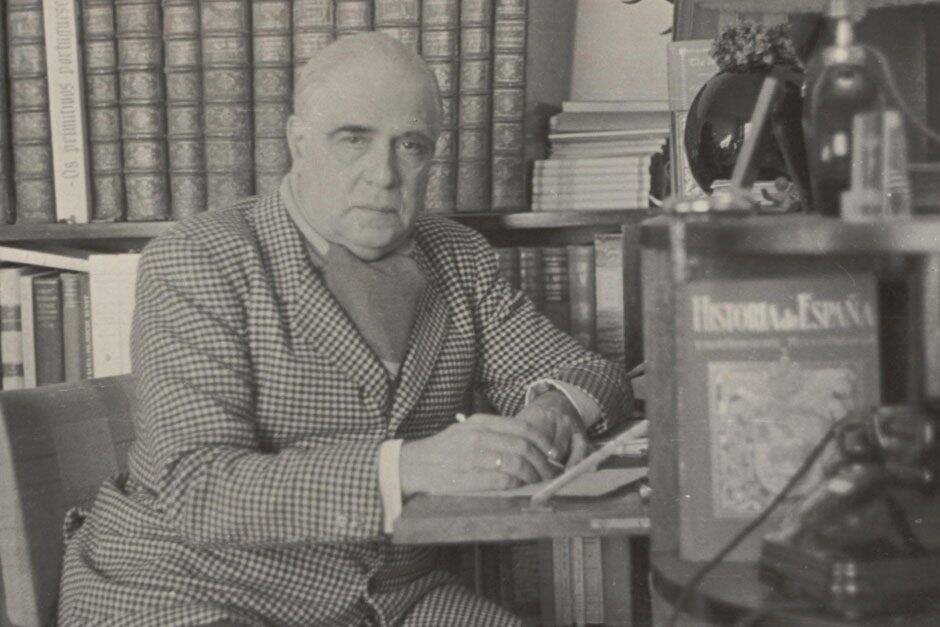
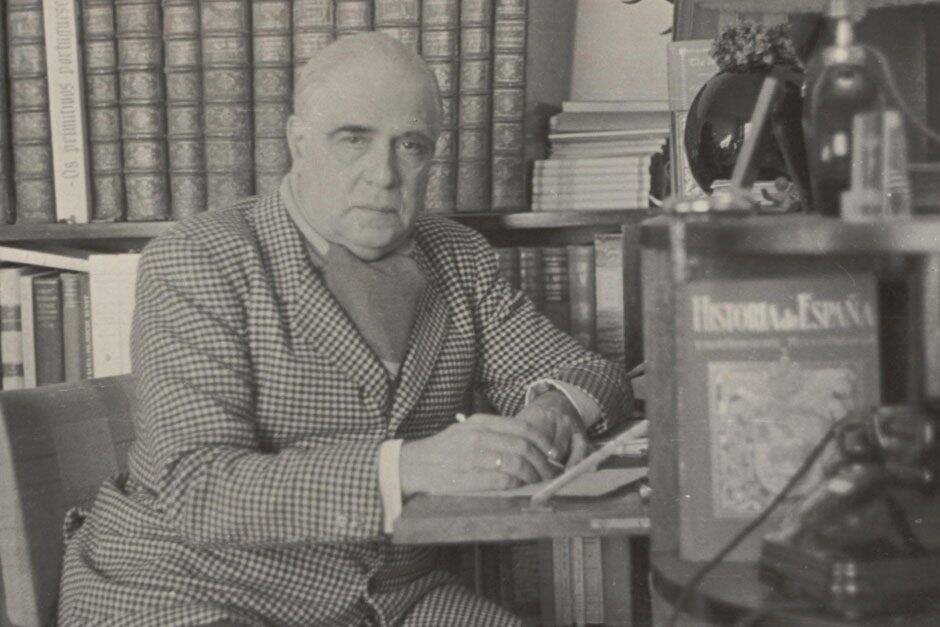
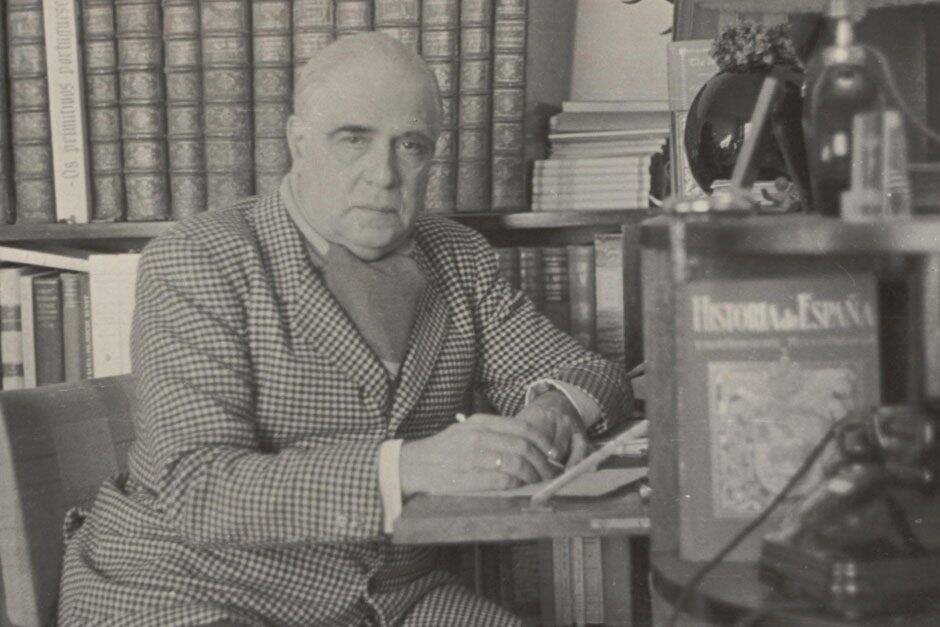
D’Ors ante el Estado, por Gonzalo Fernández de la Mora
Gonzalo Fernández de la Mora
Boletín Informativo FNFF nº 24
I. La cuestión
Eugenio d’Ors, nacido hace cien años, es una figura plurifronte. Fue un ciudadano de tan espectacular personalidad que rayaba en la extravagancia. Fue, después de Ortega, el filósofo más importante del segundo cuarto del siglo XX español. Fue el máximo crítico de arte de su tiempo en su patria. Fue un audaz y renovador prosista en catalán y, singularmente, en castellano. Fue un penetrante y original pensador de casi universal curiosidad y de dilatado repertorio temático. Pero, hasta ahora, la brillantez del personaje ha oscurecido al fecundo autor. La teatralidad de su curso vital y el conceptismo de su estilo han suscitado un tratamiento de lo orsiano más epidérmico y episódico que profundo y esencial. Así acontece que mientras su biografía ha sido muy trabajada, casi ninguna de las facetas capitales de su pensamiento ha sido objeto de la necesaria monografía cabal y rigurosa. Por ejemplo, su doctrina del Estado, central en su concepción del mundo.
La conducta y el pensamiento político de Eugenio d’Ors suscitan, sin duda, adhesiones y discrepancias; pero no se trata ahora de juzgar, sino de interpretar y de exponer. Haré hablar a los hechos y a los escritos del propio autor. Algún juicio excepcional ha de entenderse como exégesis. Este es mi homenaje a la neutralidad objetiva en un tema transitoriamente polémico.
Ante la cosa pública, d’Ors tomó posiciones teóricas y prácticas que se iluminan y respaldan recíprocamente. La coherencia orsiana entre los dichos y los hechos políticos es ejemplar en su época y en un país donde tan mayoritaria ha sido la versatilidad oportunista, no ya entre los políticos profesionales, sino entre los escritores. Desde 1808, con egregias excepciones vituperadas por los voltarios, cada cambio político ha engendrado una primavera de conversiones rentables. La variabilidad ideológica es uno de los caracteres dominantes en la clase dirigente española contemporánea. Aunque parezca paradójico, el metódicamente irónico y estilísticamente velado d’Ors es un caso excepcional de univocidad política en lo fundamental, y de ajustada articulación entre conducta cívica e idea del Estado. Por eso puede y debe tratarse separadamente y en paralelo lo anecdótico y lo categorial. Comencemos por lo primero, que es, a la vez, el estímulo ambiente y el eco vital de la doctrina.
II. Los hechos
1. La etapa barcelonesa.
La primera decisión importante fue la elección de un asunto para la tesis doctoral, y d’Ors no optó por una cuestión aséptica y confortable, sino política y polémica: Genealogía ideal del imperialismo, Corría el año de 1905 y España, tras el desastre del 98, había echado siete llaves al sepulcro del Cid, había desertado del escenario mundial y sus hombres se refugiaban en un neutral liberalismo. La tesis orsiana de que hay pueblos vocados por naturaleza al imperio pareció «condenable» a su maestro, el progresista Gumersindo de Azcárate, quien, literalmente, «se horrorizó». Desde su juventud, d’Ors se colocaba en los aledaños de Carlyle, uno de los inspiradores del moderno aristocratismo autoritario.
De la estancia doctoral en Madrid queda testimonio de que conoció a Maura y a Giner de los Ríos, de que trabó amistad con Ramiro de Maeztu y de que visitó a Costa y a Menéndez Pelayo. Estos hombres encarnaban el conservatismo, el organicismo, el regeneracionismo y la tradición nacional católica, las coordenadas en que se iba a desplegar la curva política orsiana.
A partir del primero de enero de 1906, d’Ors publica su Glosario, el que le haría inmortal, en «La Veu de Catalunya». ¿Cuál era la significación de este diario? Era el portavoz de la Lliga, es decir, la derecha catalana. Pero a lo largo de estos años en que escribe para los burgueses regionalistas no renuncia a su afirmación básica del imperio como sinónimo de universalidad o ecumenismo.
El 14 de febrero de 1914 es nombrado secretario general del Instituto de Estudios Catalanes, que entonces dirigía el conservador y corporativista Prat de la Riba, a quien d’Ors comparó, años después, con Oliveira Salazar. Declarada la primera guerra mundial, d’Ors, en sus Cartas a Tina, mantuvo una sutil y tangencial germanofilia. Según su mejor biógrafo, «si demostró una cierta inclinación por los Imperios Centrales, fue más bien como consecuencia de la declarada aversión que sentía por el liberalismo disgregador». A la muerte de Prat, se i la defenestración orsiana: el 9 de enero de 1920 se vio obligado a dimitir de sus funciones en la Mancomunidad. Entre las concausas de este hecho habría que enumerar la miopía del sucesor de Prat, la arrogante independencia orsiana y su inadaptación a las consignas. Quedó demostrado entonces que no era hombre maleable, y no lo sería en el futuro.
2. La Dictadura.
En 1922 se españoliza absolutamente el conservatismo orsiano, y el joven pensador participa de la animadversión al separatismo catalán que caracterizaba a los hombres de la Unión Monárquica Nacional. Su biógrafo es tajante: «Yo, personalmente, no dudo de que llegó a un entendimiento más o menos secreto con los de la agrupación, que, en Cataluña, se esforzaba por imponer los puntos de vista del Gobierno. El 16 de mayo de 1923, el Glosario, ya en castellano para siempre, se traslada al diario «ABC», expresión independiente de la derecha nacional. Muy poco después de instaurada la dictadura de Primo de Rivera, inicia d’Ors la publicación de su tragedia Guillermo Tell, que es una exaltación del principio de autoridad y una despiadada crítica del revolucionarismo y de la utopía liberal. La crítica izquierdista consideró la obra como de «tesis nefanda» y como una aproximación al Directorio; pero la verdad es que la pieza había sido escrita antes, y no llegó a ponerse en escena hasta 1969, entre protestas de los reventadores filomarxistas. Constituido el primer Gabinete civil de Primo de Rivera, el ministro de Trabajo, E. Aunós, creó la Escuela Social y nombró a d’Ors profesor de Ciencia de la Cultura, una cátedra ad hoc. Con ocasión del traslado de los restos de Ganivet se organizó en mayo de 1925 un acto de intención antidictatorial, en el que d’Ors participó, pero discrepan-do de los contestatarios. Por aquellas fechas intentó d’Ors aproximar a Primo de Rivera y a Vázquez de Mella, es decir, al autoritarismo más o menos tecnocrático y al tradicionalismo
La Fundación Cultural doctrinal que d’Ors admiraba hondamente. El significativo empeño no tuvo éxito; pero reveló rotundamente que ya en 1924 el ideal político orsiano era un Estado autoritario tradicional. En 1927, Primo de Rivera impuso a la Academia de la Lengua que designara miembros regionales, y entre ellos fue elegido d’Ors. Aquel mismo año el Gobierno le nombró representante de España en el Instituto de Cooperación Intelectual, con sede en París, puesto en el que cesó al proclamarse la Re-pública. En junio de 1932 trasladó el Glosario al diario de la derecha católica, «El Debate», y publicó en Francia una apología de la España tradicional, Vie de Ferdinand et lsabelle, rois catholiques. D’Ors se negó a subirse al carro republicano, y se instaló en París. Esta fue su explicación autobiográfica y su aportación testifical: «Al historiador futuro no le será ocioso el saber, cómo, entre 1931 y 1936, existió un grupo de españoles para los cuales el vivir en España se volvió aproximadamente insoportable. Y no por razón de falta de libertad ni de imposibilidad de trabajo, como los otros que, a la postre, habían de tomar la iniciativa del Levantamiento, si-no por razón de privaciones, en punto a justicia, a cultura o a elegancia». Muchos «personajes» del nuevo régimen le parecían reclutados en el «batallón de los torpes». En el antirrepublicanismo orsiano hubo también una fuerte dosis de motivación intelectual y estética, es decir, de repudio de la mediocridad y de la chabacanería.
3. Acción Española.
D’Ors no asistió a las tertulias de «Acción Española», ni colaboró en la revista; pero no es difícil descubrir afinidades. El motor de aquel círculo político e intelectual era Maeztu. D’Ors conoció a don Ra-miro cuando en 1905 vino a Madrid a doctorarse. Maeztu escribió dos artículos solidarizándose con el catalán cuando fue destituido del Instituto. En aquella ocasión le llamó «uno de los príncipes de la cultura catalana» y «el educador de la élite de una generación de catalanes». En 1920, Maeztu vivió unos meses en Barcelona, donde trató asiduamente a d’Ors, especialmente en las tertulias del Ateneo. Al abandonar la ciudad condal, sus amigos le ofrecieron un banquete de despedida, y don Eugenio se sentó a la izquierda del homenajeado y pronunció un hermoso brindis, transcrito en el Glosario. En 1925 polemizaron cordialmente sobre lo civil y lo eclesiástico; y d’Ors proclamó una esencial coincidencia con Maeztu: «puesto a aplicar sus reflexiones a cualquier problema concreto, a alguno —si tan grande fuera la fortuna para todos— de la política o de la administración o de la dialéctica españolas, estoy seguro de que no andaría su dictamen demasiado lejos de nuestra tabla clásica de valores», es decir, del pensamiento político orsiano. En otra ocasión le llamó «el más alto» de los amigos. Pero d’Ors era, como Unamuno, un reyezuelo solitario, y no quiso entrar, ni si-quiera como segundo en el círculo de «Acción Española». Convivió, sin embargo, con muchos de sus miembros en la «Asociación de Amigos de Menéndez Pelayo», cuya fundación celebró en análogos términos que Maeztu, a fuer de antiguos admiradores de don Marcelino. D’Ors colaboró en el «Almanaque» de la Asociación con un artículo sobre la filosofía de Menéndez Pelayo. En la primavera de 1933, d’Ors pronunció un discurso en el banquete de homenaje a Pemán convocado por «Acción Española», y el 19 de marzo de 1933 se excusó de asistir a la tradicional cena que el día del aniversario de la muerte de don Marcelino solía organizar la revista. Su carta, que fue leída y luego publicada, incluía en la conclusión estas palabras: «Para todos los de “Acción Española” mi cordial saludo en la solidaridad de una vergüenza y en la comunidad de un dolor». Las coincidencias políticas entre d’Ors y «Acción Española» eran notorias: afirmación de la tradición frente a la revolución, de la jerarquía frente a la anarquía, de lo universal frente a lo local y de la monarquía frente a la república. La polémica en torno al nacionalismo apenas tenía sentido, puesto que Maeztu la había superado con la nación supranacional y universal de «hispanidad». Nominalmente d’Ors no fue un hombre de «Acción Española», pero lo fue esencialmente.
4. Falange Española.
El 29 de octubre de 1933, Primo de Rivera pronunció el discurso fundacional de Falange Española en el teatro de la Co-media, de Madrid. Poco después, d’Ors formuló una serie de objeciones al sufragio universal y se hizo eco del acto: «Don José Antonio Primo de Ri-vera en un valiente discurso donde se definía el sentido, si no el programa, de una fuerza nueva, que se dispone a actuar con el brío en la política española». Si se exceptúa a los hombres de «Acción Española», d’Ors fue el único intelectual que, desde los orígenes, rindió homenaje al joven líder y a su movimiento. La relación personal entre el catalán y el madrileño era anterior: «Hacia los años 32 y 33 José Antonio me visitaba…, otras veces José Antonio me escribía, y eran sus cartas de So más encantador que darse puede. Nunca he encontrado en hombre mozo tan puntual atención hacia las dificultades teóricas en que la posición de su apostolado coloca. Atención unida a la firme voluntad de vencerlas, en obra de continua adaptación y mejora del propio pensamiento». Y añade: «el José Antonio que tuve cerca de mí», expresión que no hay que entender en sentido puramente social, sino espiritual. Y en 1934, contra corriente, reivindica en público el magisterio: «En un artículo reciente, publicado entre nosotros, José Antonio Primo de Rivera (en quien es cada día más visible el bien orientado estudio de ciertas fuentes doctrinales inglesas, así como de los principios de Política de Misión) hacía notar cómo, en el espíritu clásico y en los tiempos clásicos, siempre fueron preferidas, a las expresiones territoriales del patriotismo, las alegaciones patrimoniales del Derecho». Estos testimonios —el último irrefragable, porque pudo ser desmentido por el discípulo—vienen confirmados por el análisis de la obra joseantoniana. Un protagonista contemporáneo, buen conocedor de los docentes y del discente, manifiesta: d’Ors y Ortega «contribuyeron a formar la única figura del político verdaderamente delicada y prometedora que España ha conocido en este siglo y que parece encarnar —incluso físicamente— sus mejores ideales, al fecundar con sus ideas el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera». Otro testigo de excepción ratifica: «La influencia del pensamiento de Eugenio d’Ors sobre José Antonio es igualmente manifiesta: el orden clásico, la jerarquía, la norma, la preferencia de lo cultural y difícil sobre lo natural, lo fácil y lo espontáneo». La inspiración orsiana del falangismo es clara, extensa y mucho más profunda que la orteguiana. Esa fue una de las plurales vías por las que d’Ors influyó decisivamente sobre el espíritu del 18 de julio y en la configuración del nuevo Estado.
Reiterados fueron los homenajes orsianos al fundador de la Falange. He aquí uno lapidario, escrito al filo de la paz: «De José Antonio no nos es me-nos útil que el ejemplo, en que se dinamiza la energía de un impulso, el modelo donde se canoniza la perfección de una elegancia». Y, poco después, compuso un soneto, el mejor de los suyos, en memoria del caído; el último verso transmitía esta épica imagen: «Y José Antonio se llamaba España».
5. Acción Francesa.
D’Ors llegó a París como becario en 1904. Y allí residió largos períodos entre 1906 y 1907. Su cargo en el Instituto de Cooperación Intelectual le devolvió a la capital francesa entre 1924 y 1931. Luego, los exilios voluntarios. Allí trató a León Daudet y a Carlos Maurrás y elaboró su doctrina de la «política de misión» bajo el influjo de «Acción Francesa». Teresa, la protagonista de La bien plantada, publicada en su original versión catalana en 1911, está inspirada en Le jardín de Bérénice, del maurrasiano Barrés. A causa de la condena de Roma no quiso colaborar en la re-vista, pero sí en el «Almanaque». Ya en 1920 contrapuso a Maurrás con Rousseau. Pero la primera gran apología data de 1928: «Leyendo un artículo de Charles Maurrás he tenido, muy neta, la impresión de que la víspera, a cierta hora nocturna, el espíritu del mundo había yacido —grávido de amenazas y de esperanzamiento — sobre la platina de una imprenta parisiense mal alumbrada». Tras este elogio, uno de los más extremados que de un pensador político se encuentra en toda la obra orsiana, reclamó su condición discipular: «No veo por qué no había de recibir en nuestros días el nombre de maurrasiano otro estado de espíritu cuya ambición consiste, precisamente, en restablecer el orden que la etapa volteriana arruinó». La restauración de ese orden era la confesa empresa orsiana. También se declaró deudor del «clasicismo» de Maurras. D’Ors va más lejos para de-mostrar la continuidad de su pensamiento desde que formuló el «novecentismo» a principios de siglo hasta que, pasando por un socialismo no marxista, se adhirió a Falange Española. Esta es la importante declaración: «Tampoco han impedido al Glosario conjugar precozmente la doctrina de Maurrás con la doctrina de Sorel, encontrando así en el nacionalsindicalismo una manifestación típica del novecentismo». El común culto a Federico Mistral reunió reiteradamente a los dos escritores en los festivales mistralianos. En 1942, d’Ors dedicó su libro Aldeamediana al mariscal Pétain, entonces cabeza visible de la Francia no ocupada.
En 1944 escribe: «Charles Maurras, en quien no dejo de pensar un solo instante». Y, poco después, rompe una acelerada lanza en frontal y conmovida defensa del amigo procesado, que un tribunal postbélico condenaría a cadena perpetua. A la muerte del proscrito declara: «Lo que yo juzgaba vivo en Maurrás eran el clasicismo y el monarquismo. Lo que juzgaba muerto eran el positivismo… y el nacionalismo». En realidad, el pensamiento político orsiano es difícil de explicar sin el antecedente de «Acción Francesa». Además de lo clásico y de la realeza, también la exigencia del orden, el antinaturalismo, el respeto a la tradición, la defensa del principio de autoridad, el elitismo político, el racionalismo metódico y la negación de los dogmas democráticos estaban en Maurrás antes que en d’Ors. El punto de máxima contraposición era la exégesis del nacionalismo, que en un cierto período fue estricta para el francés, y siempre fue lata para el español, partidario de las proyecciones ecuménicas.
6. El corporativismo salazarista.
D’Ors visitó Portugal por primera vez en 1907, y en aquellas vivencias se apoyaron sus evocaciones del arte barroco lusitano. Pero sus relaciones profundas se establecieron después. En 1926 manifestó su simpatía hacia el maurrasiano Antonio Sardinha y su re-vista «Nación portuguesa», portavoz del tradicionalismo o «integralismo» lusitano. Su detenida visita en 1936 y su personal relación con Salazar están reflejadas en las series El ángel y el espejo y Glosas a Portugal. Por entonces redactó un prólogo apologético a la versión española del libro de A. Ferro sobre el estadista lusitano. D’Ors aludió a la «ejemplaridad» del Portugal corporativo y felicitó a Sala-zar por «su victoria en la salvación del país». Pero el elogio definitivo llegó cuando escribió que Salazar «no es dictador; pero es político de misión», o sea, una encarnación de su esquema de gobernante ideal. El hombre de Estado portugués correspondió nombrando a d’Ors doctor por la Universidad de Coimbra, título que recibió en un acto de investidura solemnísimo, casi de apoteosis personal, probablemente el más suntuario de la ceremoniosa existencia orsiana. La convergencia del escritor con el modelo constitucional salazarista es un dato evidente y de primera magnitud.
7. El fascismo.
En las primeras alusiones a Mussolini, que datan de 1923, d’Ors le acusó de «pertenecer al mundo de la cinematografía», o sea, del retoricismo; pero, luego, se arrepintió expresamente. En dos ocasiones defendió d’Ors a Mussolini de las fre-cuentes acusaciones de inconsecuencia con sus orígenes socialistas y le elogió sin reservas: «artesano de la nueva Roma», «aparte de las cosas que Italia tiene que agradecerle a su Duce, el mundo entero le deberá el planteamiento de ciertos problemas políticos, e incluso teóricos, en los términos adecuados». D’Ors redactó una introducción a la versión española, publicada en 1938, de El espíritu de la revolución fascista, una antología de textos mussolinianos. Es un ensayo apenas comprometido, pero en el que se declara: «ya pensaba como un estadista cuando se ganaba el pan como jornalero, y sigue siendo un campesino cuando ya es casi un emperador». También levantó acta de convergencia de su doctrina con el fascismo cuan-do, refiriéndose a Italia, subrayó «lo que la energía misional de un gobierno autoritario puede obtener». Pero su solidaridad fue, en este caso, menor que con el salazarismo, a pesar de que tenía un fundamento más radical, porque d’Ors era un gran admirador de las dos máximas autoridades especulativas de aquel movimiento: Gentile y Pareto.
Eugenio d’Ors fue, en su juventud, un asiduo estudioso de Gentile. En 1916 profesó en Barcelona un curso sobre la pedagogía del filósofo italiano y le dedicó tres glosas en 1924. D’Ors, que creía en la alta calidad y en la «intacta honradez» del metafísico idealista, proclamó «su grande admiración» en la glosa necrológica que le consagró cuando fue asesinado en Florencia por un comando comunista que le acechaba a la salida de su casa. La relación con Pareto es menos estrecha y más tardía. Escribe en 1934: «el sabio economista Wilfredo Pareto, que entre nosotros haría falta estudiar mucho». Y después de sugerir el paralelismo entre su doctrina de las constantes históricas y la paretiana, lo incluye entre «los autores con cuyas obras venimos constituyendo nuestra ideal biblioteca». D’Ors cita a Pareto, lo que ya es un testimonio de excepcional devoción en su quintaesenciada historia de la civilización como «uno de los teorizadores de mayor influencia en el totalitarismo contemporáneo». La teoría paretiana de las élites es, muy probablemente, el fundamento del aristocratismo orsiano, y en la crítica paretiana del modelo demoliberal encontró d’Ors la confirmación de sus negativos juicios sobre el parlamentarismo y sobre la intervención de las masas en la política.
En cambio, d’Ors mantuvo siempre una actitud hostil hacia el nacionalsocialismo alemán.
8. El Alzamiento.
El asesinato de Calvo Sotelo, líder de la oposición frente a la República, sorprendió a d’Ors en París, donde asistió en la histórica iglesia de San Roque al funeral por el ex ministro de la dictadura. Días después, concurrió en la capital de Francia al entierro del maurrasiano E. Marsan, y d’Ors proyectó «el saludo romano» sobre el ataúd, por primera vez en su vida, lo que le dejó un indeleble recuerdo. En la suprema hora crítica, d’Ors fue consecuente con su pasado y optó por la España nacional. El Glosario reapareció desde 1937 en el diario falangista «Arriba», que accidentalmente se editaba en la tradicionalista ciudad de Pamplona. Textos orsianos ilustraron el primer número de «Jerarquía», revista intelectual de Falange. Entonces se produjo su ingreso en el Partido tras una personalísima vela de armas, entre teatral y quijotesca, y fue nombrado jefe nacional de Bellas Artes. A propuesta suya, fue creado el Instituto de España, agrupación de todas las Reales Academias; y por decreto del 1 de enero de 1938, Eugenio d’Ors fue designado secretario perpetuo del Instituto. Días después tomó posesión en un solemne acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, con las siguientes palabras: «Juro a Dios y ante mi Ángel custodio servir perpetua y lealmente al de España según imperio y norma de su tradición viva; en su catolicismo, que encarna el pontífice en Roma; en su continuidad, hoy representada por el Caudillo salvador de nuestro pueblo». El 29 de abril de 1938, en el Museo Provincial de Sevilla, en una impresionante sesión a la que asistieron casi todos los miembros de las distintas academias incorporados a la España nacional, d’Ors ocupó su sillón en la Real Academia de la Lengua para el que había sido elegido en 1927. Allí aludió al «Movimiento restaurador de nuestra España», hizo, una vez más, el elogio de Menéndez Pelayo, y concluyó su discurso reiterando el hiperbólico juramento salmantino. Le contestó José María Pemán, quien subrayó enérgicamente la deuda ideológica del Movimiento nacional con la doctrina orsiana: «No sospechaba, acaso, Eugenio d’Ors, cuando con tesón ejemplar sostenía estas ideas durante toda su vida, qué vivencia de actualidad había de cobrar algún día su palabra. Porque es la Cultura, en su plena fórmula orsiana, lo que tratamos de salvar ahora, frente a la prehistoria, en esta guerra». Unos días después resumía así d’Ors su rotunda adscripción política: «de cuestiones sobre la guerra y la paz ni puedo ni quiero tener hoy otro parecer que el de mi caudillo, a quien doblemente he jurado lealtad; primero, tras de velar en la iglesia de San Andrés, de Pamplona, las armas de la caballería de la Falange; luego, al ligarme como académico cuando los ritos inaugurales de Salamanca». A la belicosa pregunta de Picasso «¿Cómo un hombre tan independiente como tú se ha aliado con esa gente?», respondió d’Ors un día de enero de 1939: «Por que esa gente, como tú dices, eran los únicos capaces de salvar a España, y precisamente han salvado lo que tú y yo amamos de España». En este proceso de autodefinición política, la elipsis y la ironía orsianas brillaron por su total ausencia.
9. La guerra civil.
Los tres hijos de Eugenio d’Ors se incorporaron inmediatamente al ejército nacional. En la Pamplona bélica de 1937, el escritor, a sus cincuenta y seis años, se consideraba un combatiente y vestía de uniforme. Por eso escribía: «nuestra causa», «nuestra guerra», «cruzada nacional», «lo superiormente normativo es una fecha, el dieciocho de julio». Y añadía: «España es una idea que no puede morir: testigo 1936». Este era, al modo épico, su diagnóstico: «con fuego de guerra, agua de tradición y martillo de heroísmo se está fraguan-do la ideología de la nueva España». Y avizorando el futuro, sentenciaba: «Lo peor que podía pasarle a España es perder la memoria de su guerra. La del Movimiento, digo. Porque ésta sí que ha sido guerra suya, como la de la reconquista». Peligroso vaticinio.
«Los horrores y los sacrilegios de 1936» es el título sugerido para un imaginativo aguafuerte de la España que dio origen al Alzamiento. Sus juicios son duros: «la impiedad roja», «el delirio rojo en España nunca ha tenido verdaderamente a su lado más que unos rebaños de bestias, pastoreados por un cuarterón de pedantes». Y tiene una alusión afilada para aquellos colegas que, del otro la-do, se habían convertido en implacables inquisidores: «cuando entre los terrores rojos de España, ciertas explosiones siniestras de ferocidad, venidas, no de la hez subhistórica, que ya sabemos acompañan a las civilizaciones, sino de finas criaturas de éstas, que hubiéramos dicho con-sagradas al cultivo de la sensibilidad o a la paz del estudio; de aquel a quien encontrábamos, puestos en blanco los ojos, en todos los conciertos de música debussysta; de aquel otro, de quien aprendimos humanidades… ¿Cómo, en un solo día, quienes por tan amistosos teníamos, pudieron transformar-se así? Sencillamente, porque en ese día, a la habituación de la leche segunda, se había sobrepuesto el ímpetu primigenio de la sangre». Con distancias éticamente abismales entre unas conductas y otras, los españoles habían sido presas de la pasión de la guerra. Y no fue una excepción aquel espíritu que deseaba «estar tranquilo», habitual viajero por latitudes celestes. Este es su desgarrado balance de la terrible lucha fratricida: sin la victoria militar «todo se iba al cuerno». En aquella coyuntura, también él se tornó, aunque con armas teóricas y ademán refinado, un beligerante.
III. La teoría
1. Apariencias y método.
La mayor parte de la obra orsiana está pulverizada en glosas. Tendría que adolecer, pues, de una dispersión no sólo espacial y temporal, sino conceptual también, ya que una glosa es una nota o desarrollo breve. En principio, la reconstrucción sistemática del pensamiento orsiano debería exigir un gran esfuerzo de síntesis y, sin embargo, no es así. Una vez vencida la dificultad de la extensión y de la diseminación, las ideas orsianas aparecen formuladas enjunca y concisamente. En el momento decisivo de las afirmaciones esenciales surge siempre la expresión concentrada, más necesitada de exégesis que de síntesis. Todo lo explica esta confesión fundamental: «Lo que me gustaría de veras haber escrito no es un libro, sino el texto de una lápida donde se pudiera contener en términos lacónicos y solemnes la sustancia de mi posible mensaje a los hombres». Esta voluntad de quintaesencia, de la que son ejemplo La Historia del mundo en quinientas palabras y La Filosofía en quinientas palabras, se manifiesta muy singularmente en los textos que reflejan la actitud ante el Estado, como los Principios de la política de misión.
Hay otra cuestión metódica adicional. Muchos densos núcleos verbales, arquetipos de conceptismo, no con-tienen fríos teoremas, sino extractos de vivencias maduras y de vehementes imperativos. Bajo el deseado clasicismo y la buscada serenidad, en la mayoría de las sentencias orsianas late un patetismo connatural y una torrencial energía. Otra importante confesión previene, en este punto, al estudioso: «Los elementos de irracionalidad turbulenta que existen en mi ser, y hasta en mi amar, más vivamente los siento yo que nadie, y alguna vez he declarado cómo, en la disciplina de es-tos valores, buscaba defensa contra el impulso moral que hacia ellos me llevaba». Los principios de la política de misión no son elucubraciones asépticas y menos aún juegos de palabras; son consignas, a veces sibilinas, pero brotadas de los niveles más radicales y sinceros del alma orsiana. Y la prueba apodíctica es que, sin mengua de independencia y de un cierto marginalismo, d’Ors fue un escritor políticamente comprometido de modo unívoco, tenaz y consecuente. La preceptiva social orsiana no es una sugerencia distante y aureolada de agnosticismo; no es diletantista; es un llamamiento impetuoso y concreto. También en es-ta dimensión interpretativa las apariencias engañan.
2. Tradicionalismo.
¿En qué sentido es d’Ors un pensador político tradicional? Lo es en la medida en que afirma la tradición como un valor prima-rio. ¿Cuál es la significación del concepto en el sistema orsiano? La tradición es aquello que en la Historia «continúa» por debajo de las «novedades», los «canales» por los que la Historia pasa «perpetuamente»; es, pues, «una continuidad en el tiempo, una solidaridad a despecho del tiempo». Pero es, además, un patrimonio allegado por las generaciones merced a la acumulación no de lo anecdótico, sino de lo categorial: la tradición es un «conservatismo de lo esencial». Parte básica de lo esencial son las «constantes históricas» o «eones», que son los «elementos de permanencia, de fijeza, de supervivencia» en la Historia. El «tesoro» de [las constantes históricas] mismas forma una tradición». Por eso «la cultura es siempre tradición», y en esta tesis se fundan el famoso aforismo orsiano «Todo lo que no es tradición es plagio» y su escolástica variante «por pequeña que sea una originalidad, siempre será divisible en dos plagios». Los progresos de la inteligencia se presentan, pues, como una combinatoria y una síntesis de hallazgos recibidos. Es una reinvención de la dialéctica de Hegel, otro tradicionalista en sentido metafísico y también político. Pero la tesis orsiana tiene una dimensión pugnaz: ¿hacia quién se dirige? A dos extremismos: «La intención no va aquí solamente contra las tentaciones robinsonianas del revolucionarismo, sino contra las timideces alicortas de la erudición». El tradicionalismo orsiano no es mimético porque es dinámico; y es contrarrevolucionario porque es continuador.
En este proceso mental hay un necesario término de contraste: la revolución. D’Ors la caracteriza como «la ruptura de la continuidad histórica…, lo antitradicional por definición». Y va muy lejos en la calificación: es «nefanda», y por eso, glosando a De Maistre, entiende que hay que «hacer lo contrario a la revolución». No podía faltar la coronación sentenciosa: «Anatema, la revolución».
Este esquema teórico inscribe a d’Ors en el círculo del pensamiento tradicional y contrarrevolucionario. Y las sucesivas interpretaciones del devenir nacional confirman esa adscripción. Para d’Ors «la cultura es siempre… tradición y universalidad»; pero esas dos notas se disocian en el siglo XVIII español, lo que da lugar a un tradicionalismo nacionalista, castizo, amigo del carácter, vuelto de espaldas a la europeidad. Empezó a haber un liberalismo descastado, progresista, que, por el momento, tomó los matices del enciclopedismo afrancesado; poco más tarde, los del romanticismo filantrópico». Aunque en esta dicotomía d’Ors ya inclina la balanza cuando califica a unos de «castizos» y a otros de «descastados», lo cierto es que postula la integración, más exactamente la superación dialéctica. La reconciliación de las dos Españas ¿quién la simboliza? Según d’Ors, Menéndez Pelayo es «la síntesis entre tradicionalismo e ilustración». Y ese es el arquetipo personal que adopta y propone. Esta elección difícilmente sería aceptada por los herederos de la otra España, los llamados liberales. La autoinserción orsiana en el menendez-pelayismo no es una postura ecléctica, sino comprometida, porque don Marcelino es la figura más eminente y diáfana de la concepción tradicional de España y del mundo en nuestra transición del siglo XIX al XX. La afinidad orsiana con Maeztu ya ha sido subrayada, y algo análogo podría aducirse respecto a Donoso Cortés. Esta filiación demuestra que d’Ors es un eslabón en la línea de pensadores tradicionales de España: un eslabón, sin duda, vertebral por su envergadura y función.
Políticamente, el tradicionalismo de la España contemporánea fue, por antonomasia, el carlismo. D’Ors proclamó con reiteración su simpatía hacia la Comunión. Ya en 1924 escribía: «Tenemos al tradicionalismo por una de las fuerzas más auténticas y más puras que intervinieron ayer en la política española»; y, poco antes, había afirmado que es una «bien estructurada filosofía política valedera para los varios pueblos del mundo». Años después reiteró: «Los regímenes de autoridad, en su doble aspecto positivo, de autor y de autoridad, es decir, de regí-menes de creación; y en el aspecto negativo de combatir las maneras estériles de parlamentarismo, constitucionalismo, etc., son los que la Tradición española ha seguido manteniendo sola, durante todo el siglo XX de una manera que parecía una ter-quedad reacia, y que acabó siendo una lucidez profética». El elogio frontal del Tradicionalismo, una corriente política que los partidos dominantes y la mayoría de los intelectuales habían condenado a un exilio interno, debe ser valorado aplicando un coeficiente multiplicador. Y no estamos ante una simpatía retrospectiva ni una adhesión episódica, sino ante una coincidencia sostenida y ratificada públicamente con las palabras y los hechos.
Y en 1931 se fijó nueve grandes objetivos político-culturales, el tercero de los cuales dice así: «Despertar del prolongado sueño el alma de España, su grávida tradición». El tradicionalismo orsiano fue más profundo que el de Donoso, Menéndez Pelayo y Maeztu, porque no fue sólo un método para el cambio político sin ruptura, ni una interpretación de los heredados condicionamientos de la convivencia española; fue un tradicionalismo ecuménico y radical, enraizado en una filosofía de la Historia. También en este punto se manifestó la concordancia entre los fundamentos del sistema y sus corolarios políticos, y entre éstos y el comportamiento vital del pensador.
3. Orden y autoridad.
D’Ors trató de dar un fundamento último a su postulado del primado del orden y apeló al auxilio de las ciencias exactas: «La filosofía matemática ha llegado a saber que la capital y enigmática expresión “En un principio era el Logos” no había que traducirla rutinariamente por “En un principio era la Razón”, ni tampoco, a la manera de Fausto y de otros endemoniados, por “En un principio era la Acción”, sino más bien así: “En un principio era el Orden”». Y necesariamente hubo de enfrentarse con el famoso y controvertido dilema de Goethe. Este fue el modo orsiano de zanjar el debate: «El desorden es peor que la injusticia por la fatalidad de engendrar, a su vez, cien injusticias que aquél arrastra consigo». Trasladada la opción al plano existencial, la conclusión orsiana resulta difícilmente rebatible.
La traducción social del desorden es la anarquía, que, según d’Ors, no es un producto cultural, sino de la naturalidad. Toda normalidad, todo perfeccionamiento y, por tanto, todo orden son siempre «el premio de una ruda lucha, de una hazaña de esforzada contradicción con la naturaleza. Lo instintivo, lo espontáneo, será la anarquía». Así engarzaba d’Ors su idea del orden político en su dualismo metafísico fundamental, el de la tensión entre la potencia y la resistencia. También el tema del orden desembocó en una expresión heráldica: «Anatema, la anarquía».
¿Cuál es el remedio? Ya lo había dicho, a principios de siglo, en el Catecismo novecentista: «La autoridad contra la anarquía». Y reiteraba en 1915: «La gran obra novecentista está en un esfuerzo para la superación de la anarquía». Este pensamiento vertebró a lo largo de decenios la actitud orsiana ante la cosa pública. Su entendimiento de la autoridad fue racionalista y tradicional: «Todo clasicismo, siendo, por ley, intelectualista, es, por definición normal, autoritario». En la línea del más puro aristocratismo funcional, d’Ors cree que deben mandar los más capaces: «Decir las autoridades debiera ser, lógicamente, como decir los autores, quienes crean, quienes aumentan el valor del mundo. Lo estéril jamás constituirá autoridad legítima. Y, en cambio, una manera u otra de legitimidad, la autoridad del creador la tendrá siempre… Autoridad y competencia salen unidas en la reflexión, como debieran estarlo siempre en la realidad».
Desde el renacimiento literario noventayochista, la mayoría de los intelectuales españoles se alejó del magisterio de Costa y se alineó en el liberalismo y en una permisividad social de inspiración antiautoritaria. Tal actitud continuó siendo la dominante, incluso durante la Dictadura. En estas circunstancias, el autoritarismo orsiano es polémico; pero es, además, una pulsión contra la corriente, reveladora de una convicción profunda y de un decidido coraje. En el primer tercio del siglo XX español, d’Ors es algo así como un espontáneo e independiente guerrillero de la autoridad. Las consignas orsianas hay que sopesarlas desde este contraste con la circunstancia, lo que conduce a potenciar su énfasis.
También en este ámbito aparece la imagen concentrada e iluminadora: «Alguna vez he querido caracterizar este movimiento de la conciencia con-temporánea diciendo que lo que hoy resonaba en todos los espíritus —paralelamente y en sentido inverso a lo que acontecía en el tránsito entre el siglo XVIII y el XIX— es, simbólicamente, la Marsellesa de la Autoridad». Esto se escribía en 1923. Al año siguiente repetía: «Una nueva canción resuena hoy en el fondo de las conciencias, contraria a la que sirvió para mecer la cuna del siglo pasado, enemiga de la Marsellesa y sucesora de la misma…, la Marsellesa de la Autoridad». Esta es la final abreviatura: «La Marsellesa de la Autoridad, contra la otra».
Aquella canción había sido el símbolo lírico de la libertad revolucionaria, de la rebelión contra el Antiguo Régimen con sus dogmas de autoridad, jerarquía y disciplina. D’Ors no reivindicó las viejas marchas del absolutismo, puesto que se colocó en su tiempo, en el ritmo de la Marsellesa; pero la letra que preconizaba era muy otra, y el coro se movía en la línea opuesta a la barricada revolucionaria. El autoritarismo orsiano era muy siglo XX, y el tiempo europeo lo demostraría con estentórea resonancia, aunque no con entera fidelidad a su pensamiento, siempre humanista.
4. A ntidemoliberalismo.
Rouseau es uno de los autores más citados por d’Ors y casi siempre con intención crítica. Aparece como un símbolo del romanticismo, del naturalismo y del demoliberalismo, o sea, como lo contrario de los manes orsianos, el clasicismo, la cultura y el elitismo. Escribía en 1905: «El rusonismo —proto-plasma del romanticismo— me parece… muy disgraciosa enfermedad». Y gustaba de compararlo con el heresiarca negador del pecado original y defensor de la capacidad natural del hombre para salvarle sin el auxilio de la gracia: «Pelagio, el Juan Jacobo del siglo V». Los epítetos no eran ditirámbicos: «utopista ingenuo», «soñador de paraísos perdidos», «contagioso enfermo» e inventor del «mito demofílico». Y se inclinaba a favor de sus adversarios: Donoso Cortés [«en el siglo XIX, el atleta contra Rousseau»] y José Antonio Primo de Rivera.
La hostilidad orsiana al liberalismo era constante. «Lo liberal conduce siempre a la atomización», «oportunismo y liberalismo fatalmente se encadenan». Y la inherente idea de la libertad es un «abracadabra ochocentista». Llegó hasta el franco improperio: «La esencial vileza inherente al romanticismo político, es decir, al liberalismo», y lo calificó de «beocio».
No fue un simple repudio, puesto que sentó las afirmaciones opuestas. Respecto de las implicaciones antropológicas, d’Ors dictaminaba: «Tesis liberal acerca del hombre: el hombre es un fin; la obra que el hombre cumple, un medio. Tesis funcional acerca del hombre: el fin es la obra; el hombre, el medio». «En lo teórico y en lo político, el mundo se ha dividido en facciones, una de las cuales postulaba, incondicionada, para el ser humano, la libertad, cuando la otra venía a condicionar ésta en la función». Respecto de la condición moral primigenia sostenía: «Filosóficamente, la política de misión se distingue —ya desde su raíz— de la democracia en general en que, mientras ésta parte de un concepto optimista acerca del hombre, y de sus disposiciones naturales e ingenuas —expresión famosa de tal concepto habían de ser, andando los años, las teorías de Rousseau—, parte de un concepto pesimista en que el hombre es presentado como conteniendo en su naturaleza una disposición hacia el Mal». D’Ors no sólo estaba próximo a la teología católica, sino que prefiguraba la posición de etólogos como Lorenz.
El liberalismo entiende que la grandeza del hombre consiste en existir, con lo cual todo nacido posee una excelsitud originaria, igual a la de los demás. Para el funcionalismo orsiano la grandeza del hombre es «servir», y de sus efectivos servicios a la cultura y a la especie dependerá la dignidad de su condición y su jerarquía. Por eso afirma que la autoridad es un derivado de «autor», y, por eso, será mayor o menor según lo que cada cual sea capaz de crear. Contrariamente también a lo que suponía el liberalismo, para d’Ors el hombre no nace bueno, y no se puede presumir que lo espontáneo y natural sean meritorios. Más bien al revés; puesto que en el hombre hay connaturales tendencias egoístas que pueden llevarle al mal ajeno, hay en él una «desarmonía», un «conflicto» innatos.
Ei modelo constitucional anejo al liberalismo fue la democracia parlamentaria, a la cual d’Ors se manifestó clara-mente adversó. Ya en 1911 pensaba que «las democracias son el imperio de los barítonos». En la importante glosa De Rousseau a Stavisky señaló: «No asistimos, no, al proceso de un hombre… El reo es todo un régimen político. Democracia dicen a este régimen… Nadie deja hoy de ver cómo lo que empezara en las ensoñaciones de Juan Jacobo acaba, porque había de acabar, en los crímenes de Stavisky… Democracia es Plutocracia. Plutocracia es Cleptocracia. No había otra salida». Y a modo de balance de su experiencia histórica, d’Ors resume en 1938: «La democracia es siempre el régimen que en la perentoriedad del presente disipa los tesoros del pasado y se come los del porvenir». Desde el tradicionalismo orsiano resulta difícil imaginar una sentencia más condenatoria.
La crítica concreta d’Ors se centró en la institución vertebral del sistema, el Parlamento. En una monográfica glosa de 1914 afirmaba: «Cosa antigua, el divorcio entre la Inteligencia y los Parlamentos. Pero ahora el caso se complica. Lo que parece producirse hoy es una separación entre los Parlamentos y la política; la Política verdadera… Si, ya lo podemos decir: los Parlamentos palidecen; los parlamentarios disminuyen. La Política, como la inteligencia, avanza fuera de los Parlamentos». Y concentrando la atención sobre la escena nacional, trazó la caricatura de la política patria en términos ya famosos: «Sí, España es un perpetuo motín de Squilache. El chispero clásico contra el ministro europeizante… Un día el chispero es un héroe. Se llama Viriato, pastor lusitano… Otro día el chispero es un Rey. Se llama en la Historia Sancho IV el Bravo. Como los tiempos son otros, el tipo y el atuendo del rebelde han cambiado. No es pastor, ni rey bárbaro: es diputado, periodista, ateneísta». En 1932 precisa: «También se figuran esos diputados que, allá en su Congreso, en su Congreso y Palaces adyacentes, están haciendo la Historia de España… Ilusión vanidosa… Volvamos la espalda. Alguien ha de hacer la Historia de España que ellos se figuran hacer, pero que no hacen; volvamos la espalda para trabajar a sabor. Y dejad que los muertos entierren a los muertos. Dejad que los diputados interpelen a los diputados». Y al año siguiente, en una extensa página, digna de Larra, denuncia que los «legisladores» y otros «personajes» de la II Re-pública han salido del «batallón de los torpes».
5. Elitismo.
Pero no se trata de un análisis puramente negativo como el de tantos otros observadores contemporáneos, entre los que Azorín ocupó lugar preferente; se trata del oscuro telón de fondo sobre el que iba a perfilarse el modelo político orsiano: «Por un lado, la política democrática en vigencia. Por otro lado, una política muy diferente en potencia, que llamamos política de misión… Es necesario confiar en un grupo reducido, quizá a veces la autoridad de uno solo, sin lo cual se deriva hacia la superstición democrática de lo unánime… Luchar a fuerza de disciplina y, además, a golpe de ciencia y de competencia… Padre Pueblo, dicen los demócratas. Hijo Pueblo, los misioneros proclaman». D’Ors es un elitista, no sólo en el sentido de que su refinamiento intelectual y estilístico le situaban en los altos estratos de la minoría superior, sino también en el de que afirmaba que el protagonismo de la Historia corresponde a los mejores y de que son ellos quienes deben gobernar si se quiere acelerar el progreso. El libro Las ideas y las formas concluye con esta invocación epilogal: «¡Señor, haz que en todo el viva espiritual y en todo el vivir social —y aun concretamente en el vivir político— lo articulado venza a lo amorfo, el verbo al grito, la vértebra a la gelatina! ¡Permite que, por fin, las figuras se sobrepongan a las masas!». En análoga dirección se pronunciaría poco después Ortega. Eugenio d’Ors, apoyado en las intuiciones de Carlyle, en la documentación de Cochin y en la sociología de Pareto, descubre que la Historia la hacen las sociedades de pensamiento, es decir, «minorías conscientes» caracterizadas por «la constancia, la consecuencia, la imperturbabilidad hereditaria». D’Ors rechaza enérgicamente que el sujeto de la Historia sea la masa, el «ser» indeterminado. Esta interpretación aristocrática se radicaliza respecto a España. Su idea del compatriota medio no es optimista, como se deduce de la citada imagen del chispero. Por eso llega a proclamar en 1923 que «en España, después de todo, y mal por mal, lo menos malo es el Estado», o sea, una minoría selecta. La entera creación orsiana es culto al individuo egregio y a la obra bien hecha, y es repudio de lo mediocre y chapucero. Fue un elitista total.
6. Política de misión.
D’Ors no aceptaba el principio de identidad tal como lo habían afirmado la lógica y la ontología aristotélicas, y, sin embargo, siempre se esforzó en no desdecir-se. Una sostenida voluntad de coherencia le colocó en los antípodas de su contemporáneo, el contradictorio Unamuno. Y, por eso, la obra orsiana, a pesar de su diseminación, se caracterizó por la prolongada y esencial fidelidad a un fondo primordial de pensamiento. Esta cualidad se manifestó claramente en la doctrina de la política de «misión», fórmula acuñada a principios de 1933; pero con un antecedente inmediato en la política de «cultura» de 1930, y otro más remoto en la política de «intervención», defendida desde 1907. También en este punto es exacto el testimonio de un anónimo y acaso imaginado corresponsal, orgullosamente aducido por nuestro autor: «Yo siempre le he oído y leído a usted en una santa insistencia: diciendo lo mismo, tanto en las horas en que lo suyo parecía una paradoja arbitraria como en aquellas otras en que ya se había convertido en refrán popular».
Desde los comienzos del Glosario, en 1907, trazó un camino nuevo, distinto de los dos habituales y opuestos: «Un nombre podía fijar el carácter de este tipo de acción fecunda que no es evo-lución, ni revolución. El nombre “intervención”, por ejemplo». Esa política sería, a la vez, «violenta» y «jurídica», es decir, coactiva y reglada. «El interventor empuña las leyes y, armado con ellas, despliega enorme cantidad de fuerza». Esta síntesis de estable normalidad y de enérgica ruptura se condena en uno de los primeros emblemas orsianos: «Las leyes son Normas, pero también son Armas». La importancia del concepto es tal que en uno de los primeros estudios sobre el sistema orsiano, el crítico lo definió como «Filosofía de la Intervención».
Este esquema, marcadamente autoritario, se va impregnando de valores, y ya en 1930 se convierte en «la política al servicio de la cultura». La intención de esta expresión es análoga a la de las primeras glosas, y el autor se cuida de recordarlo: es «la política de cultura una política de imposición», del mismo modo que «la lucha por la cultura significa siempre una lucha de imposición».
A principios de 1933, la «intervención» se expresa en un vocablo más rico en connotaciones éticas, tomado del apostolado religioso, «misión»; pero el significado es similar. Este es el momento en que la doctrina ha alcanzado plena madurez conceptual y redacción definitiva. El propio autor la sitúa históricamente al presentarla como supe-ración de dos alternativas. Ya se ha dicho que es una síntesis de las notas positivas y compatibles de la revolución y de la evolución. Hay que añadir que es, además, una síntesis supera-dora de la democracia y de la dictadura: «Distinta a la vez de la democracia, demasiado fiada en las bondades de lo espontáneo, y de la dictadura, cuyo peligro está en proporción de la violencia empleada. Un tercer tipo de política, la Política de Misión, debe preconizarse con principios en cuya formulación teórica se ha adelantado ya, y de cuya aplicación práctica pueden citarse hoy algunos aproximativos episodios». Pero aunque la política de misión no coincida con ninguno de los extremos de ambos dilemas, se encuentra menos lejos del absolutismo que del demoliberalismo. La conclusión se deduce de la implacable hostilidad hacia los postulados russonianos; pero también de la declaración explícita: «En oposición con la política democrática, designamos con el nombre de política de misión…».
Hay una nítida continuidad entre estos tres momentos que se suceden a lo largo de medio siglo. El propio autor lo subraya cuando al definir retrospectivamente el movimiento en que se inscribió su juventud, el novecentismo, incluye este punto: «La política de misión, tarea también del novecientos». No hay, pues, hiato, sino evolución homogénea.
¿Cuál es la apoyatura última de esta interpretación de la política? Es una fundamentación ética. «Sin la filosofía del debe ser, la superstición del es el abandono a las fatalidades de la naturaleza, se presenta inevitablemente como el gran recurso…; la que hoy llamamos política de misión» se inscribe «en nuestra magna tentativa de una sistematización del debe ser respecto de las realidades sociales». El «debe ser» no es una realidad existencial, ni un dato natural, ni siquiera la resultan-te de las voluntades ciudadanas; es un imperativo moral que, en el caso de la política, es la Cultura. Pero, para d’Ors la cultura no es simplemente un repertorio de conocimientos; es, por oposición a la naturaleza, un conjunto de valores. En una glosa dedicada a la política de misión escribe: «Nos referimos —para decirlo todo de una vez—a la Cultura, a la del hacer, a la del conocer, a la del preferir». Así pues, ni idealismo ni utilitarismo puros. Gobernar al pueblo es misionarle equilibra-damente en ciencia (saber), en técnica (hacer) y en ética (preferir).
Tal «misión» es una acción de los gobernantes respecto a los gobernados. ¿Cuál es la estructura de esa relación social? Ninguna masa se gobierna a sí misma, siempre manda una minoría: «Es necesario confiar en un grupo reducido, quizá, a veces, en la autoridad de uno solo». El Principio IX resuelve así la ardua cuestión: «Que se oigan todas las voces. Que las domine la voz de mando». Libertad de expresión; pe-ro no soberanía popular. ¿Quiénes deben ser los titulares de la autoridad? Para d’Ors no son las operaciones aritméticas las que, configurando mino-rías, legitiman para gobernar. Ya hemos visto que «autoridad» viene de «autor» y nace de la capacidad efectiva. Según el Principio VI: «Cada hombre, un servidor. Cada servicio, una dignidad. Cada técnica, un aprendizaje». Y el Principio XIV establece: «Ley de la selección, la asamblea para los mejores». Esos mejores son los más capaces; es un aristocratismo funcional. Tal élite no debe funcionar como un grupo de presión que actúa desde la sociedad extra muros de la soberanía. Ha de estar en el gobierno, en el ejercicio del poder, utilizando la administración y las instituciones: «Toda política de misión… es estatista».
La capacidad elitista es un saber hacer que, por un lado, es magistral y teórico, y por el otro, es técnico y operativo. El ideal no es ni el mando del sabio platónico, ni el de los ingenieros. D’Ors postula algo que podría calificarse de tecnocracia humanista. Hay que gobernar «a golpe de ciencia y de competencia», o sea, de conocimientos y de destreza. Esta es su concreta exigencia en 1931: «Necesitamos del arbitrista genial que articule en un programa detallado la solución, casi técnica ya, de los problemas planteados en España por una inspiración del idealismo, de cultura». Se reitera la dual demanda de sabiduría y de eficacia. Porque «un tecnicismo sin base de humanidades constituye una barbarie más». El proyecto orsiano no es una vía media entre el retoricismo ideológico y la tecnocracia empírica. El gobierno como misión es una interpretación novedosa; pero no ecléctica, porque es lógicamente sintética, y prácticamente antidemocrática. Para d’Ors el objetivoncipio de identidad tal como lo habían afirmado la lógica y la ontología aristotélicas, y, sin embargo, siempre se esforzó en no desdecir-se. Una sostenida voluntad de coherencia le colocó en los antípodas de su contemporáneo, el contradictorio Unamuno. Y, por eso, la obra orsiana, a pesar de su diseminación, se caracterizó por la prolongada y esencial fidelidad a un fondo primordial de pensamiento. Esta cualidad se manifestó claramente en la doctrina de la política de «misión», fórmula acuñada a principios de 1933; pero con un antecedente inmediato en la política de «cultura» de 1930, y otro más remoto en la política de «intervención», defendida desde 1907. También en este punto es exacto el testimonio de un anónimo y acaso imaginado corresponsal, orgullosamente aducido por nuestro autor: «Yo siempre le he oído y leído a usted en una santa insistencia: diciendo lo mismo, tanto en las horas en que lo suyo parecía una paradoja arbitraria como en aquellas otras en que ya se había convertido en refrán popular».
Desde los comienzos del Glosario, en 1907, trazó un camino nuevo, distinto de los dos habituales y opuestos: «Un nombre podía fijar el carácter de este tipo de acción fecunda que no es evo-lución, ni revolución. El nombre “intervención”, por ejemplo». Esa política sería, a la vez, «violenta» y «jurídica», es decir, coactiva y reglada. «El interventor empuña las leyes y, armado con ellas, despliega enorme cantidad de fuerza». Esta síntesis de estable normalidad y de enérgica ruptura se condena en uno de los primeros emblemas orsianos: «Las leyes son Normas, pero también son Armas». La importancia del concepto es tal que en uno de los primeros estudios sobre el sistema orsiano, el crítico lo definió como «Filosofía de la Intervención».
Este esquema, marcadamente autoritario, se va impregnando de valores, y ya en 1930 se convierte en «la política al servicio de la cultura». La intención de esta expresión es análoga a la de las primeras glosas, y el autor se cuida de recordarlo: es «la política de cultura una política de imposición», del mismo modo que «la lucha por la cultura significa siempre una lucha de imposición».
A principios de 1933, la «intervención» se expresa en un vocablo más rico en connotaciones éticas, tomado del apostolado religioso, «misión»; pero el significado es similar. Este es el momento en que la doctrina ha alcanzado plena madurez conceptual y redacción definitiva. El propio autor la sitúa históricamente al presentarla como supe-ración de dos alternativas. Ya se ha dicho que es una síntesis de las notas positivas y compatibles de la revolución y de la evolución. Hay que añadir que es, además, una síntesis supera-dora de la democracia y de la dictadura: «Distinta a la vez de la democracia, demasiado fiada en las bondades de lo espontáneo, y de la dictadura, cuyo peligro está en proporción de la violencia empleada. Un tercer tipo de política, la Política de Misión, debe preconizarse con principios en cuya formulación teórica se ha adelantado ya, y de cuya aplicación práctica pueden citarse hoy algunos aproximativos episodios». Pero aunque la política de misión no coincida con ninguno de los extremos de ambos dilemas, se encuentra menos lejos del absolutismo que del demoliberalismo. La conclusión se deduce de la implacable hostilidad hacia los postulados russonianos; pero también de la declaración explícita: «En oposición con la política democrática, designamos con el nombre de política de misión…».
Hay una nítida continuidad entre estos tres momentos que se suceden a lo largo de medio siglo. El propio autor lo subraya cuando al definir retrospectivamente el movimiento en que se inscribió su juventud, el novecentismo, incluye este punto: «La política de misión, tarea también del novecientos». No hay, pues, hiato, sino evolución homogénea.
¿Cuál es la apoyatura última de esta interpretación de la política? Es una fundamentación ética. «Sin la filosofía del debe ser, la superstición del es el abandono a las fatalidades de la naturaleza, se presenta inevitablemente como el gran recurso…; la que hoy llamamos política de misión» se inscribe «en nuestra magna tentativa de una sistematización del debe ser respecto de las realidades sociales». El «debe ser» no es una realidad existencial, ni un dato natural, ni siquiera la resultan-te de las voluntades ciudadanas; es un imperativo moral que, en el caso de la política, es la Cultura. Pero, para d’Ors la cultura no es simplemente un repertorio de conocimientos; es, por oposición a la naturaleza, un conjunto de valores. En una glosa dedicada a la política de misión escribe: «Nos referimos —para decirlo todo de una vez—a la Cultura, a la del hacer, a la del conocer, a la del preferir». Así pues, ni idealismo ni utilitarismo puros. Gobernar al pueblo es misionarle equilibra-damente en ciencia (saber), en técnica (hacer) y en ética (preferir).
Tal «misión» es una acción de los gobernantes respecto a los gobernados. ¿Cuál es la estructura de esa relación social? Ninguna masa se gobierna a sí misma, siempre manda una minoría: «Es necesario confiar en un grupo reducido, quizá, a veces, en la autoridad de uno solo». El Principio IX resuelve así la ardua cuestión: «Que se oigan todas las voces. Que las domine la voz de mando». Libertad de expresión; pe-ro no soberanía popular. ¿Quiénes deben ser los titulares de la autoridad? Para d’Ors no son las operaciones aritméticas las que, configurando mino-rías, legitiman para gobernar. Ya hemos visto que «autoridad» viene de «autor» y nace de la capacidad efectiva. Según el Principio VI: «Cada hombre, un servidor. Cada servicio, una dignidad. Cada técnica, un aprendizaje». Y el Principio XIV establece: «Ley de la selección, la asamblea para los mejores». Esos mejores son los más capaces; es un aristocratismo funcional. Tal élite no debe funcionar como un grupo de presión que actúa desde la sociedad extra muros de la soberanía. Ha de estar en el gobierno, en el ejercicio del poder, utilizando la administración y las instituciones: «Toda política de misión… es estatista».
La capacidad elitista es un saber hacer que, por un lado, es magistral y teórico, y por el otro, es técnico y operativo. El ideal no es ni el mando del sabio platónico, ni el de los ingenieros. D’Ors postula algo que podría calificarse de tecnocracia humanista. Hay que gobernar «a golpe de ciencia y de competencia», o sea, de conocimientos y de destreza. Esta es su concreta exigencia en 1931: «Necesitamos del arbitrista genial que articule en un programa detallado la solución, casi técnica ya, de los problemas planteados en España por una inspiración del idealismo, de cultura». Se reitera la dual demanda de sabiduría y de eficacia. Porque «un tecnicismo sin base de humanidades constituye una barbarie más». El proyecto orsiano no es una vía media entre el retoricismo ideológico y la tecnocracia empírica. El gobierno como misión es una interpretación novedosa; pero no ecléctica, porque es lógicamente sintética, y prácticamente antidemocrática. Para d’Ors el objetivo gubernamental está más cerca del desarrollo cultural y económico que de los compromisos partitocráticos. Por eso cuando, excepcionalmente, baja a la plazuela, d’Ors hace suyo el grito dominante entre los defraudados por el parlamentarismo: «¡Menos política y más administración!».
El político de misión no es un apoderado de la mayoría y su función no es representativa y dócil, sino «tutoral y fuerte»; es, como el maestro, un con-ductor y un protector. Otra vez señala paladinamente el contraste: «La política democrática parte de la sumisión a las espontaneidades de la naturaleza o de lo que tal se llama. La política de misión la supera, corrige y castiga». El gobierno no es la veleta marcadora de la dirección del viento social; al contrario, «la que llamamos política de misión presenta a las selecciones la tarea de contradecir perpetuamente la inspiración popular cuya espontaneidad se dirige siempre al nivel más bajo». En otros términos que ya se acercan a la noción nuclear: «Una actitud semejante en lo esencial a lo presupuesto en el primer descubrimiento montessoriano es la que adopta el que denomino político de misión. Actitud pesimista y, por lo mismo, radicalmente opuesta a la democracia. Pero actitud de superior normalidad, y, por lo mismo, bastante diferente de la dictadura. Semejante al pedagogo que trata a los niños normales como si fueran ciegos, el político de misión al operar sobre un país civilizado, inclusive sobre un país de larga tradición en la cultura, lo hace al modo del misionero ocupado en redimir a un pueblo bárbaro de su barbarie. Lejos de obedecer a los instintos espontáneos de éste, el misionero los contrariará, corr-girá, castigará, en el más noble sentido de la palabra».
Cuando llega el nudo de su doctrina, d’Ors suele acudir al paralelo con la pedagogía de María Montessori, «cuya quintaesencia consiste en tratar a los niños normales como si, respecto a la aptitud de aprender, fueran anormales o rezagados. Así, el político de misión trata al pueblo más despierto como si fuera bárbaro o atrasado». El método orsiano consiste en considerar a las masas como permanentes resultados, y no sólo por simple hipótesis docente, sino también por la fundada presunción de que las minorías selectas superarán siempre a las muchedumbres y habrán de ejercer sobre ellas una función tutelar que d’Ors compara con la «paternal», respecto de los hijos; con la «colonial» respecto de los pueblos menos desarrollados, y con la «misional», respecto de los in-fieles. D’Ors es muy receloso acerca de todo lo natural y entiende que el grado de cultura poseída es medida de jerarquía.
La política de misión es evidentemente autoritaria. Pero es «emancipadora» en la medida en que educa; y es servicial en la medida en que «se adelante a la opinión pública en vez de seguir-la». Pero la progresiva elevación del nivel de las masas no anulará la correlativa superioridad funcional de las minorías selectas. En ningún momento admite d’Ors que la política misional -sea, como la dictadura comisoria, un expediente temporal o trámite hacia un supuesto autogobierno futuro; en términos no ideales, sino existenciales, la considera un régimen permanente.
Todo arquetipo ejemplar es una meta hacia la que se avanza siempre y que nunca se alcanza de modo plenario. No hay un modelo histórico del Estado de misión; pero sí hay puntos de referencia. D’Ors cita el del Imperio roma-no, el de la España colonizadora, el de los dieciochescos despotismos ilustrados, el del Portugal salazarista y el del nuevo Estado español. Y en 1944 destaca este último sobre todos: se «apreciará, en la obra estatal que viene realizándose en España desde la Victoria —sobre todo, conviene insistir en ello, en los últimos años—, un fruto difícilmente igualado por ninguna de las tentativas de Política de Misión». No se trata de realizaciones absolutas del modelo, sino tan sólo de precedentes y aproximaciones. En una ocasión marginal, d’Ors presentó un caso práctico de política misional, anecdótico y, sin embargo, iluminador: es una acción que «no sólo administra al súbdito, sino que le forma, sustituye y redime; que no sólo legisla, vigila, castiga, dirime litigios, sino que abre el camino, obliga a respetar la historia, conserva el monumento, vela por la instrucción y el recreo, regala la belleza incluso al que no la pide, impone la escuela obligatoria, fuerza a la higiene». Este texto, inspirado en la política colonizadora, está probablemente escrito en los años veinte.
¿En qué se distingue este modelo de la dictadura clásica? En primer lugar, la dictadura es una forma de gobierno excepcional y transitoria, mientras que la política de misión es normal y permanente puesto que la minoría será siempre superior a la masa. En segundo lugar, la dictadura es el mando del más fuerte, mientras que la política de misión es el mando del más creador. En tercer lugar, la dictadura es una situación de hecho, mientras que la política de misión es una situación moral como la del padre, el tutor, el sacerdote o el maestro. ¿Y en qué se diferencia la política de misión del despotismo ilustrado? En que éste se fundaba en un postulado mítico, el del derecho divino de los reyes absolutos, mientras que la política de misión se funda en el dato experimental de que en toda sociedad hay una minoría de gentes más capaces que la mayoría. La política de misión no tiene, pues, una apoyatura metafísica, sino sociológica: no hay autoridades ungidas, sino «autores» que, por serlo, tienen autoridad.
Para d’Ors el político ha de ser, en suma, un hombre superior, entregado y educador, un misionero de su pueblo. No convertirá en norma lo que la masa practique o reivindique, sino que convertirá en ley y en cultura social el «debe ser» para servicio de los demás y por fidelidad a los valores.
7. Organicísmo.
¿Cómo se selecciona la clase dirigente para una política de misión? Hay tres vías. Una es la llamada «asunción» o representación natural, que es la que, sin selección previa, asume el hombre egregio: «El pasado de la humanidad —escribe d’Ors— tiene también, a su guisa, una especie de parlamento en que un cierto número de diputados toma la palabra en nombre y representación de masas oscuras». Estos protagonistas responden más al tipo del aristócrata funcional de Pareto que al del héroe de Carlyle. Otra vía es la «herencia», proclamada en el Principio V, y a la que d’Ors apela más por su monarquismo radical y su matizado darwinismo que por respeto a la nobleza hereditaria. Y hay la vía corporativa: «La condición óptima para la selección es la jerarquía corporativa».
Quienes postulan la representación corporativa suelen defender una interpretación organicista de la sociedad. Es el caso de d’Ors, algunos de cuyos textos parecen un eco de las descripciones de Gierke. D’Ors ve la sociedad como una ordenada trama de cuerpos sociales intermedios que se subsumen en la sociedad máxima o ecuménica. Este es su análisis: «La ciudad se incluye de tal modo en el género superior, donde la acompañan la familia, tan cerca todavía del individuo, y en otro extremo la Iglesia, casi confundida ya con la ciudad universal…; donde también se encuentra el clan, la tribu, el grupo nómada, el grupo profesional…; donde pronto entrarán también, traídas por las fuerzas de las cosas, instituciones como el feudo, el castillo, el burgo, el convento, el monasterio, la universidad, el gremio, el capítulo, el condado, la granja, la marca fronteriza, el grupo racial o religioso…; el género, pues, son, a la vez que la ciudad, todas estas variantes e infinitas mas quedan situadas en la sociedad». Cada individuo se relaciona con la humanidad a través de los círculos concéntricos y secantes (la familia, el gremio, etc.) en que actúa.
Cuando d’Ors pide «que se oigan todas las voces», no es de modo inorgánico y amorfo, sino a través de los cuerpos sociales intermedios. Con un cierto triunfalismo, d’Ors consigna hacia 1930: «las recientes victorias del régimen corporativo…; primacía de lo colectivo, pero con una asistencia de lo selectivo». Y preconiza «un método de jerarquía en la representación, un criterio de aristocracia funcional». Su adhesión a la representación orgánica data de 1915, y es tanta la importancia que atribuye a esas solemnes palabras que las trascribe por extenso dos ve-ces en fechas distanciadas. Esa, que es la más dilatada y reiterada de sus autocitas, dice así: «El mal de las modernas democracias no es tanto que en ellas no esté representado el espíritu de los marqueses, como que no lo esté el espíritu de los encuadernadores, de los alfareros, de los herreros, de los médicos, de los curtidores, de los artistas, de los maestros de escuela, de los maestros sastres y de los maestros plateros». Esta enumeración, un tanto arcaizante, significó el alzamiento de la bandera gremial y corporativa y de la representación de intereses. D’Ors fue siempre adverso al monopolio de la representación política por las oligarquías de los partidos.
En 1919, d’Ors defendió el sindicalismo por lo que tenía de «mediación de grupo» o cuerpo intermedio. En 1937, dedicó una serie de glosas a Portugal exaltando la «ejemplaridad» del sistema corporativo portugués, y reiterando: «la mejor norma para la selección, la jerarquía corporativa». El mismo año exaltó la «Corporación» por los valores técnicos y espirituales de «cada especialidad del trabajo». Y en 1944, dedicó una glosa de adhesión a las primeras elecciones sindicales españolas, típicamente orgánicas.
La teoría de la representación de intereses es una de las aportaciones esenciales de Enrique Ahrens, discípulo sobresaliente de Krause. Los krausistas españoles —Sanz del Río, Salmerón, Giner, Pérez Pujol, Posada— propagaron el organicismo social y la representación corporativa. Su influjo en tradicionalistas como Aparisi, Mella y Gil Robles es claro, aunque fragmentario. Y este es también el caso de los organicistas contemporáneos de d’Ors, entre los que destacan Prat de la Riba, Besteiro, Maeztu, F. de los Ríos, Madariaga y Pradera. Es difícil precisar hasta qué punto d’Ors es deudor de esta materia de las fuentes krausistas. Con su adscripción al organicismo social cierra d’Ors el periplo intelectual antirusoniano. Porque la sociabilidad intrínseca del hombre y el reconocimiento de los cuerpos sociales intermedios suponen la negación del pactismo de Juan Jacobo, raíz del modelo demoliberal.
IV. Colofón
La doctrina orsiana del Estado se nutre del cosmopolitismo estoico y paulino, del patriarcalismo de Filmer, del estatismo hegeliano, del organicismo krausista, del elitismo paretiano, del antinaturalismo de Maurras, del humanismo cristiano y de la crítica tanto tradicional como positivista y sindicalista de los dogmas rusonianos y del modelo demoliberal. La aportación orsiana original es la idea de «misión» que transforma y sublima el elitismo sociológico, el conservatismo pragmático y el autoritarismo decisionista al vincularlos intrínsecamente a la cultura y a la ética humanista. Esta política de misión, cuyas intuiciones esenciales se remontan a d’Ors a la primera década del siglo, va madurando paralelamente a la crisis europea del parlamentarismo, y con una cierta anticipación sobre la revolución lusitana, la italiana y, sobre todo, la española.
La política de misión se inserta coherentemente en el sistema filosófico orsiano de un racionalismo concreto y culturalista, y en su proyecto clásico de la existencia.
Los que desde áreas ideológicas ad-versas no han condenado al silencio la peripecia intelectual orsiana han utilizado dos modos de aproximación a ella. Uno ha sido hacer caso omiso de la actitud del filósofo ante el Estado como si fuera un componente insignificante en su vida y en su obra, lo cual es falso porque d’Ors intervino reiteradamente en la cosa pública y porque la «política de misión» es una pieza capital de su concepción del mundo. El otro modo ha consistido en presentar el elitismo misional orsiano como una flaqueza oportunista, lo cual es todavía más falso porque la posición de d’Ors, que se remonta a la juventud, fue mantenida invariablemente y, a veces, contra viento y marea, como durante el quinquenio republicano.
En la otra orilla, la postura dominante de los compatriotas más próximos al esquema político orsiano ha sido, desde mediados del siglo XIX, la inhibición en la batalla de ideas. Por eso la mayoría de los que debieron estudiar a d’Ors no lo hicieron, y algunos han sido orsianos sin saberlo y por indirectos caminos mentales. El propio estilo orsiano fue un obstáculo adicional: escritos atomizados, lenguaje cultera-no, excentricidad, ironía y conceptismo. Y en ciertas actitudes suyas había, como en su coterráneo Dalí, la nota surrealista. Por eso, algunos protagonistas del «Estado de obras», que se sentían básicamente pragmáticos, vieron en d’Ors más un lujo afín que lo que verdaderamente había sido, un teórico inspirador y legitimador.
Estas son algunas de las causas de que, durante decenios, no se haya acometido el estudio sistemático del saber político orsiano y de que su aportación apenas haya sido tenida en cuenta por los historiadores de nuestras instituciones. Las fuentes intelectuales autóctonas del Estado nacido en 1936 son, por orden cronológico, el organicismo krausista, el regeneracionismo de Costa, el historicismo tradicional de Menéndez Pelayo, la teoría de la hispanidad de Maeztu y la política de misión de Eugenio d’Ors. La ignorancia de este entramado profundo impediría no sólo el análisis etiológico, sino la comprensión histórica esencial de un modelo institucional y de un período. D’Ors estuvo cerca de ser al nuevo Estado español lo que Gentile al italiano. Para consumar el paralelo, al filósofo de la ironía, aunque políticamente definido y rotundo, le faltó voluntad de poder, y a los gobernantes les faltó receptividad intelectual.
D’Ors no se manifestó elitista y organicista tardíamente, sino que había ve-nido siéndolo desde principios de siglo, incluso contra corriente, y con originalidad de forma y de fondo. D’Ors fue un ejemplo de unívoca continuidad en su ideario político a lo largo de toda la vida y, al mismo tiempo, un paradigma de coherencia entre lo que opinaba sobre el Estado y su conducta cívica. Esta doble consecuencia es, precisamente, el «decoro político». D’Ors no es ni sólo espectáculo, ni sólo esteticismo; es pensamiento muy comprometido en filosofía, en religión y en política. Y desde este último plano hay que considerarlo como uno de los máximos inspiradores del nuevo Estado español y como una de las figuras más eminentes del doctrinarismo contrarrevolucionario en Europa.
