¡Tu carrito está actualmente vacío!
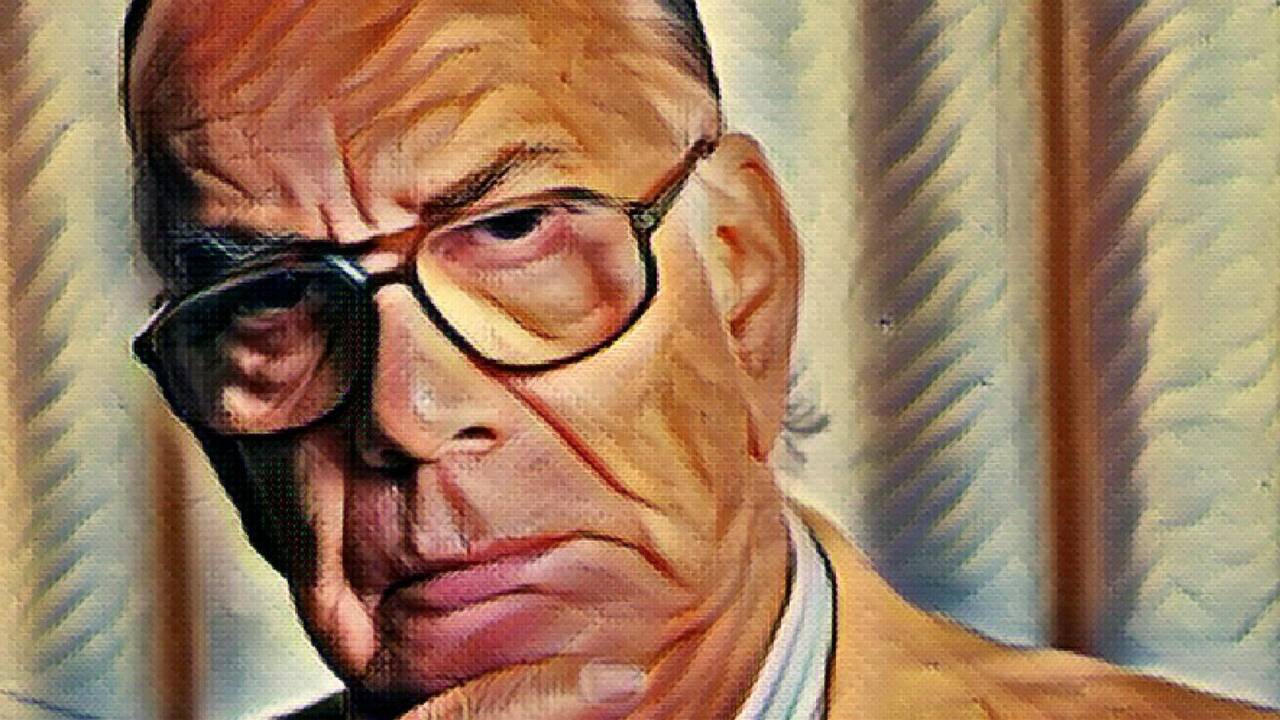
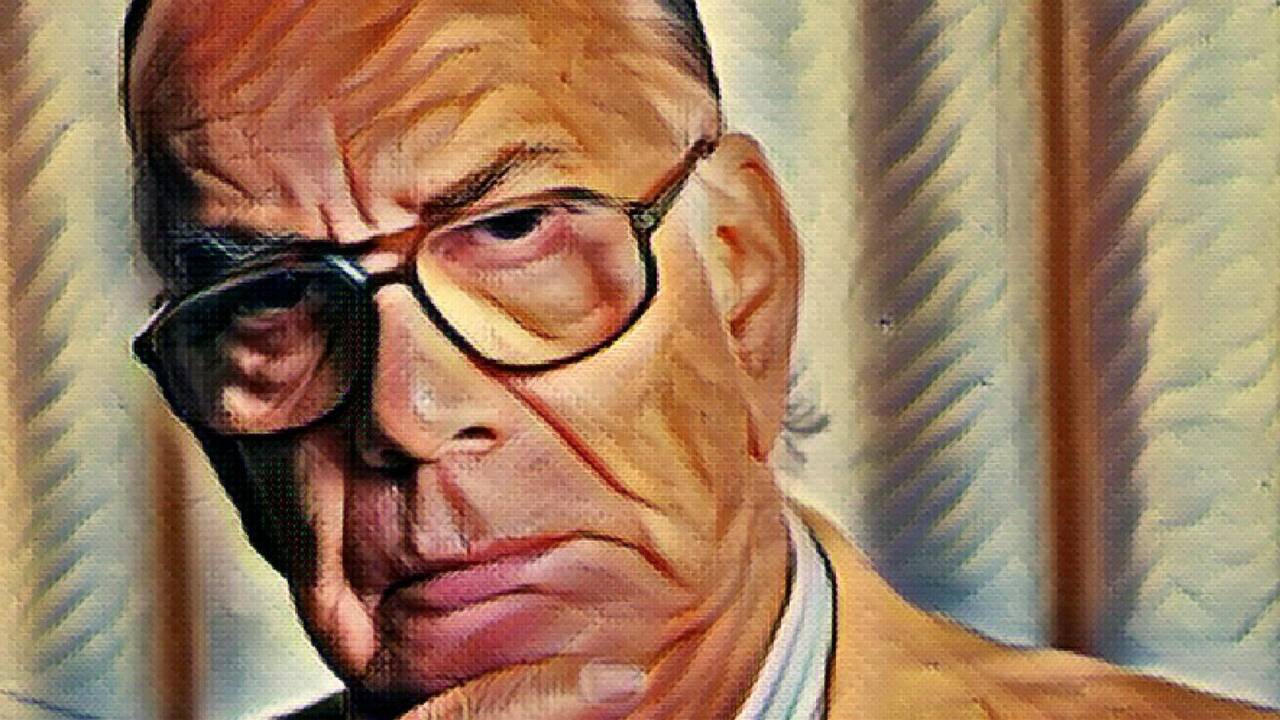
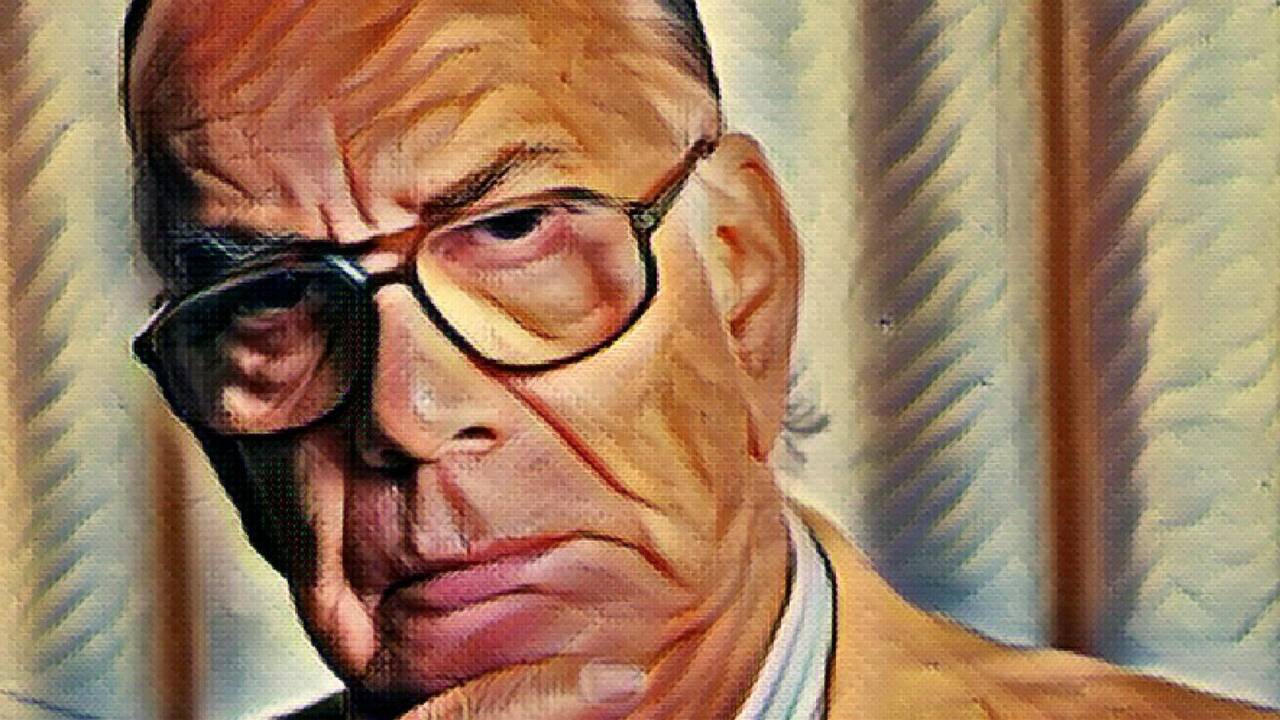
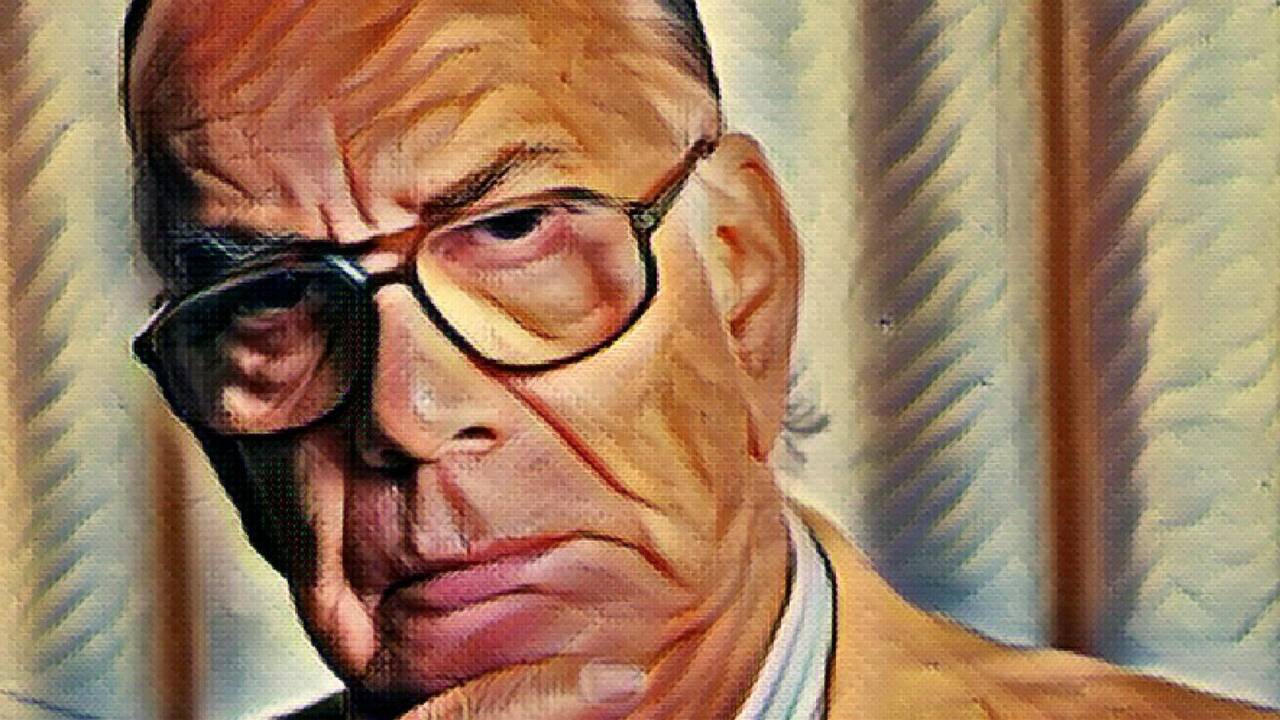
El Nobel de Literatura falangista, por Álvaro de Diego
Lo diría un optimista y fan de las canciones de Cecilia, de aquellos que ven el vaso medio a rebosar: tenía el hombre un poco de mal genio y casi todos se quejaban de que nunca fue tierno. Y digo «casi» porque mi amigo Enrique de Aguinaga, recientemente desaparecido, rescató un episodio de la Guerra Civil hasta ahora desconocido. El joven soldado convaleciente, tímido y de comunión diaria, temblaba en presencia de su enfermera. Y, en vez de un ramito de violetas, apenas se atrevió a regalarle una plegaria. Ella la rezaría cada noche. El resto de sus días.
El timorato enfermo no correspondido en sus sentimientos respondía al nombre de Camilo José Cela. Y, no mucho después, iniciaría una brillante carrera como escritor de talento que le llevaría desde las primeras colaboraciones en revistas de la Sección Femenina hasta el Nobel de Literatura. Este diario digital lo recordó profusa y atinadamente al cumplirse veinte años de su fallecimiento. Salvo por los recurrentes chismes rosas y anécdotas chuscas, a las que el novelista era tan aficionado, el aniversario pasó bastante desapercibido.
Hoy también se conocen las deliberaciones de la Academia Sueca para conceder otro Nobel de Literatura, el de Pablo Neruda en 1971. Las actas dan cuenta del escrúpulo de algunos miembros del jurado ante la nefasta ideología comunista del poeta. Neruda había firmado laudatorios himnos a Stalin, un genocida apenas distinto de Hitler en lo más poblado de su bigote. No consta que se diera una discusión parecida con Cela, quien siempre se consideró un «vencedor» en la lucha fratricida que él denominaba «de rojos y nacionales». En los años cuarenta el autor de La familia de Pascual Duarte se preciaba de haber gastado las botas del soldado de infantería. Y aún se reconocía seguidor de José Antonio Primo de Rivera. «El Frente de Juventudes entra en la Academia», saludó Arriba su desembarco en la RAE de 1957.
Unos años antes, en 1943, había realizado los preceptivos exámenes de profesionales para la obtención del carnet de periodista, un «apóstol del pensamiento» en la concepción militante de la época. No era ajeno a esta Cela, que en esas pruebas de la Escuela Oficial de Periodismo se congratulaba de la desaparición con la Guerra del reportero servidor del cuarto poder, en realidad un «hampón, manejador del sable y de la infamia». Se enorgullecía así de militar entre quienes se erigían en «el órgano por el cual el Estado transmite su consigna y su pensamiento a sus súbditos». Incondicional de la «revolución nacional-sindicalista» y de la «comunidad de destino» joseantonianas, Cela firma sus mejores ejercicios explayándose sobre Napoleón y Garcilaso. Para glosar la estrella del primero, que a juicio de Conrad no fue espadachín pero hizo de su carrera un duelo permanente con Europa, le falta espacio. Del poeta del Imperio alaba su «airosa muerte». «¿No es más bello ser derribado de una alta torre que morir, largueramente, entre blancas sábanas?», concluye. Y queda la sensación al releer esas entusiastas líneas de que, más que continuar sus Églogas, nuestro autor hubiera querido asaltar aquel bastión provenzal para no dejar títere con cabeza. El futuro Nobel de Literatura obtuvo la quinta plaza en las calificaciones de aquella promoción en la que un futuro antifranquista como Eduardo Haro Tecglen alcanzó el número 35. Cela, sin abominar de sus orígenes, evolucionaría hasta convertirse en senador por designación regia en la Transición, atalaya desde la que haría algunas enmiendas léxicas al texto constitucional. Haro, que culminó sus días como confeso «rojo» y paladín obcecado de la llamada «memoria histórica», excusó su pasado falangista en el centrifugado de culpas ajenas (su padre fue condenado a muerte y finalmente indultado gracias a su intercesión). Nunca dejó de reivindicar una malograda Segunda República que, en realidad, tuvo poco de arcádica.
Con su habitual sutileza galaica, Cela recordaría cómo sus enemigos, que no eran pocos ni insignificantes, le afeaban sus pasados servicios al Estado franquista. Aludía así al «sano propósito de salpicarle de mierda» (sic) para menoscabar sus méritos literarios y dejarle sin el Nobel. Genio y figura, siempre de frente y por derecho.
Quizá sea hora de rescatar el discurso de contestación a su ingreso en la Real Academia Española. Lo pronunció el muy liberal doctor Marañón, que quiso despejar las brumas que acompañaban el ingreso de Cela en el gran templo de nuestro idioma. Con mucha delicadeza, replicó al gran sobresalto y no poca decepción que se registraron entre la grey literaria ante una elección ya controvertida (al tremendismo y al gusto por la provocación de Cela se refería con timidez como «juventud en ocasiones desenfadada»). Y es que, en definitiva, «la cuestión quedaría zanjada si se hablara sólo de escritores buenos y malos». Cela, como Neruda, siempre formó junto a los primeros. Y, según relató mi amigo Enrique, en ocasiones fue hasta tierno.
